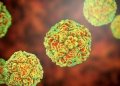Hay fechas que no figuran en los calendarios escolares, pero que laten en los muros de una ciudad como cicatrices orgullosas. Junio de 1808 es una de ellas. Mientras media Europa se arrodillaba ante Napoleón con la docilidad de un perro bien amaestrado, València se convirtió en el inesperado epicentro de una insurrección. Una chispa que, lejos de apagarse con el miedo, prendió en barricadas, disparos, santones rebeldes y arengas improvisadas.
El detonante fue el grito seco y valiente de Vicente Doménech, el ‘Palleter’, vendedor de papel con más temple que patrimonio, que en la plaza de les Panses el 23 de mayo de 1808 declaró la guerra al mismísimo emperador de Europa. «¡Guerra a los franceses!», bramó el pueblo valenciano, sin investidura ni permiso, pero con la autoridad que confiere el hartazgo.
Aquel exabrupto bastó para galvanizar a una población que, hasta entonces, se debatía entre la indignación y la impotencia. Campesinos, artesanos, clérigos y hasta notarios se sumaron a la causa. La ciudad, de pronto, ya no era sólo una plaza comercial: era un campo de batalla emocional.
Hechas con muebles viejos, carros volcados y toneladas de determinación, las barricadas sirvieron para detener el avance
Cuando la ciudad decidió no rendirse
Consciente del avance implacable de las tropas napoleónicas, el Consell de la Ciutat dejó de lado las formas y convocó a la acción. Se organizaron milicias ciudadanas: pescadores del Grau, jovenzuelos estudiantes, menestrales, taberneros y hasta antiguos soldados retirados.
Las murallas se reforzaron con manos temblorosas pero decididas, y se distribuyó artillería en puntos estratégicos: las Torres de Quart, la puerta de San Vicente y el baluarte de Sant Gil. Los conventos, siempre versátiles, abandonaron el silencio orante para convertirse en depósitos de pólvora y avituallamiento. Hasta los claustros se llenaron de arcabuces.
Resistencia inesperada
El 7 de junio, el mariscal napoleónico Moncey llegó desde el Cabanyal con tropas cansadas y una convicción imperial intacta. Esperaba poco más que una entrada teatral. Lo que encontró fue un coro desafinado pero decidido: labriegos con hoces, aprendices con lanzas improvisadas, mozalbetes en azoteas, y mujeres que no sabían de guerra, pero sabían de rabia.
Hechas con muebles viejos, carros volcados y toneladas de determinación, las barricadas sirvieron para detener el avance. Las balas no tenían puntería militar, pero tenían dirección moral. Moncey, desconcertado, se retiró a reorganizarse.
Contó el segundo ataque francés con cerca de 10.000 soldados, de los que fallecieron cerca de 2.000
La ciudad como trinchera
Pero el general no era hombre de aceptar un «no» sin intentarlo dos veces. A finales de junio, regresó con 10.000 soldados, artillería y un rencor bien afilado. El 27 acampó cerca del Cabanyal; al amanecer del 28, se lanzó al asalto.
Las defensas de la ciudad, especialmente en la puerta de Quart, eran rudimentarias pero implacables. Fosos cavados con prisas, barricadas reforzadas con vigas de iglesias abandonadas y cañones cargados con metralla casera. El capitán José Caballero, que no era precisamente un poeta, ordenó fuego a discreción.
Y entonces la ciudad rugió. La metralla valenciana cayó sobre las tropas francesas como si los mismísimos muros dispararan. Ingenieros locales, improvisados artilleros y hasta ancianos con experiencia en guerras pasadas contribuyeron al estruendo. Muchos oficiales enemigos cayeron en los primeros minutos; otros, desorientados por la violencia inesperada, se retiraron.
Moncey, testarudo y orgulloso, mantuvo el ataque durante horas, pero al final, tuvo que aceptar lo evidente: la ciudad no caería ese día. Dejó tras de sí una cifra que alcanzaba los 2.000 muertos, varios cañones inutilizados y una humillación que cruzó los Pirineos.
València se convirtió en el inesperado epicentro de una insurrección
Héroes improbables, historias imborrables
Aquella jornada fue también una sinfonía de actos individuales. Joan Batiste Moreno, torero de espada más que verbo, se apostó junto a un cañón. Su figura, mezcla de temerario y profeta, inspiraba a los suyos. Gritaba «¡Fuego y valor!» como quien dice «¡Vida o muerte!», y entre disparo y disparo, animaba como si cada proyectil fuera una estocada en la plaza de toros.
Grabados posteriores lo mostraron erguido entre la humareda, pero lo que quedó en la memoria fue su desdén por el miedo.
También está el caso de Vicent García, mesonero de la calle San Vicente, que recorrió la periferia montado a caballo para distribuir munición, mensajes y moral. Lo vieron esquivar balas con la naturalidad con que se esquiva el saludo de un acreedor. Reponía cartuchos, daba noticias, recogía heridos. Un hombre que nunca se entrenó para la guerra, pero al que la guerra le encontró preparado.
Al anochecer, la ciudad estaba en pie, pero a duras penas. Los hospitales improvisados en la Seu acogieron a cientos de heridos. Vecinas, frailes y médicos sin medicinas cosían, vendaban, limpiaban con aguardiente. La victoria era amarga, pero era victoria.
Cuando la historia se vuelve eco
La retirada de Moncey fue algo más que un revés militar: fue un golpe moral al imperio y un grito de afirmación para la España que resistía.
Desde la Junta Suprema Central se reconoció el gesto y se multiplicó la ayuda a València. Se emitieron vales patrióticos, se convocaron nuevas levas y se tejió una red de resistencia más cohesionada. Los nobles abrieron los bolsillos (con gesto contenido), los campesinos sellaron caminos, y la burguesía, que había olido el peligro, abrazó la causa con entusiasmo tardío pero sincero.
El 29 de junio, la ciudad se tiñó de luto oficial. Campanas, sermones, banderas a media asta. En la catedral se celebró un acto que mezclaba lo litúrgico con lo teatral: se mostró el cadáver de un soldado francés como prueba física de la victoria. No fue una fiesta, sino una escenografía del dolor vencido.
Las Torres de Quart muestran con orgullo las heridas de aquella jornada
Las piedras que conservan la memoria
Hoy, las Torres de Quart muestran con orgullo las heridas de aquella jornada. Sus muros no se han rendido a la restauración total: conservan astillas, marcas, surcos. El barrio del Carmen se ha convertido en un museo al aire libre, donde los sillares cuentan más que los libros. Las inscripciones talladas, los rincones reforzados tras el asedio, los nichos… todo habla.
Además, el 28 de junio de 2008 la ciudad de València revivió su gesta con motivo del bicentenario de la victoria sobre la invasión francesa.
València, 1808: el día que el pueblo fue muralla
Y es que, lo ocurrido en junio de 1808 no fue solo una victoria. Fue una lección. La historia la suelen escribir los vencedores, pero aquí la escribió una ciudad que se negó a ser vencida. La defensa de València es el recordatorio de que, a veces, el coraje colectivo supera cualquier estrategia militar.
No hay plaza antigua que no albergue un eco, o incluso alguna piedra que todavía conserve el temblor de aquel combate. Cada relato del ‘Palleter’, cada ventana que sirvió de parapeto, cada mástil donde ondeó la resistencia merece ser contado una y otra vez. Porque si algo enseña la historia es que la libertad, esa palabra manoseada y necesaria, nunca es gratuita.
No hay plaza antigua que no albergue un eco, o incluso alguna piedra que todavía conserve el temblor de aquel combate
El grito de ‘El Palleter’
Fue el 23 de mayo de 1808 cuando Vicente Doménech, un humilde vendedor de palets de papel, alzó la voz ante el pueblo reunido frente al Palacio del Real en València: “Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleó!”. Su gesto espontáneo, al conocer la represión francesa en Madrid, encendió el ánimo popular y marcó el inicio de la resistencia valenciana frente a la ocupación napoleónica.
Aunque su figura fue idealizada con el tiempo, el Palleter existió realmente y participó en la defensa de la ciudad. Su frase pasó a la historia como símbolo del coraje del pueblo llano.
Murió en la pobreza en 1819, pero un monumento en la calle Guillem de Castro, junto a las Torres de Quart, recuerda hoy su gesto legendario. Una prueba del valor de la ciudad de València y sus gentes, cuyo tributo vale la pena visitar para nunca olvidar la gesta de nuestros antepasados.