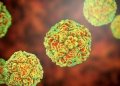En Utiel, el miedo infantil tenía un nombre propio y tres patas. El Tripabálago no era un cuento de hadas; era una advertencia susurrada al calor de la lumbre. Una figura sombría que nuestros abuelos usaban para poner lindes a la curiosidad de los más pequeños, un ser nacido de nuestra propia tierra y profundamente ligado a ella.
Su recuerdo pertenece a la memoria oral de un pueblo que vivía mirando al campo. No es una figura de fiesta, sino del invierno y el atardecer. Representa el eco de los peligros reales que aguardaban fuera de la seguridad de la casa, en un tiempo donde los límites entre el hogar, el juego y el trabajo eran peligrosamente difusos.
El Tripabálago pertenece a la tradición oral pura, sin registros escritos que certifiquen su origen
Anatomía del miedo rural
La clave de este ser está en su nombre. ‘Tripa’ alude, inequívocamente, a sus tres patas. Esta asimetría era su rasgo más perturbador. Lo convertía en una criatura antinatural, un ser quebrado que se movía con un andar cojo e impredecible. Era la imagen perfecta de una pesadilla que se arrastraba por los márgenes de lo conocido.
Pero ‘bálago’ es la pista fundamental. El bálago es la paja larga del cereal, el tallo seco separado del grano en la era. Esta palabra sitúa al monstruo en el corazón de la vida agrícola. No era un demonio lejano; era la amenaza que se escondía en el pajar, entre los montones de mies, junto a casa.
El vigilante del pajar
Esta leyenda cumplía una función puramente disuasoria. Los pajares y las eras fueron vitales para la economía familiar, pero también trampas mortales. Un niño jugando allí podía caer desde altura, perderse entre las pacas o, peor aún, provocar un incendio catastrófico con una simple chispa o un juego descuidado.
El Tripabálago era el guardián sobrenatural que mantenía a los niños a salvo de esos peligros mundanos. Su figura garantizaba que la prole volviera a casa antes de que cayera el sol. Era una herramienta de control social, una pedagogía del miedo tan efectiva como necesaria en aquellos tiempos.
Su amenaza era concreta: «No vayas solo a la era, que te coge el Tripabálago». Con eso bastaba. El monstruo trazaba un perímetro de seguridad invisible alrededor de la casa. Encarnaba la oscuridad que devoraba la luz, el riesgo de aventurarse donde un niño no debía estar solo.
No era un castigador de grandes pecados, sino un disuasor de la desobediencia cotidiana
De la voz al papel
Durante generaciones, la criatura vivió exclusivamente en la tradición oral. Cada familia aportaba un matiz: unos le ponían ojos brillantes en la oscuridad, otros le atribuían un sonido gutural que imitaba al viento entre la paja. Era una sombra maleable, adaptada por cada narrador al calor del hogar.
Todo cambió cuando la leyenda se encontró con la literatura. Varios autores locales, conscientes del valor de estas historias, decidieron capturar esa niebla folclórica. Tomaron el susurro de los abuelos y lo convirtieron en un relato escrito, dándole una forma narrativa mucho más definida y unos rasgos concretos.
Esta fijación por escrito ayudó a preservar la figura. El monstruo vago de la memoria oral se fusionó con el personaje más concreto de los cuentos. Hoy, ambas versiones, la contada y la leída, conviven y forman el complejo retrato de nuestro ser legendario más singular.
Un monstruo para un tiempo pasado
Nuestra vida actual en Utiel es muy diferente. Los pajares ya no son el centro de la vida familiar y los niños tienen otros miedos más globales, servidos en pantallas. El hábitat natural del Tripabálago -la oscuridad de la era y la imaginación infantil- casi ha desaparecido por completo.
Los peligros reales que el monstruo simbolizaba, como los pozos abiertos o las eras activas, se han desvanecido o están controlados. El Tripabálago, como tantos otros seres de nuestro folclore, parece un eco de un tiempo que ya no existe, una superstición anticuada para muchos.
Carece de una única versión, pero todos los relatos coinciden en sus rasgos más pavorosos
Proteger la memoria
Sin embargo, su figura sigue siendo un testimonio cultural de primer orden. Es mucho más que un simple «asustaniños». Nos habla de cómo nuestros abuelos veían el mundo, de cómo gestionaban el riesgo y de cómo educaban en la prudencia a través de la imaginación.
Perder esta leyenda no es solo perder un cuento curioso. Es borrar una huella de cómo nuestros antepasados interpretaban su entorno. Es cortar un eslabón directo con nuestra identidad agrícola, con los ciclos de la cosecha y con los miedos primarios de una comunidad rural.
Eco de tres patas
El futuro del Tripabálago depende ahora de nosotros. Su valor ya no está en asustar, sino en ser contado. Rescatar su historia no es fomentar la superstición; es un acto de justicia cultural. Es mantener vivo el hilo que nos conecta con el ingenio y las preocupaciones de nuestros antepasados.
Quizás el Tripabálago ya no hiele la sangre a nadie en las eras, pero su eco de tres patas debe seguir resonando. Contar su leyenda es asegurarnos de que ese sonido siga formando parte indispensable de la memoria colectiva de Utiel. Porque este monstruo, al fin y al cabo, también es nuestro.